INTRODUCCIÓN
La historia de la minería del carbón en la cuenca central asturiana es un relato épico de transformaciones, lucha y adaptación, que abarca más de dos siglos. Desde sus modestos inicios en el siglo XVIII hasta su apogeo en el siglo XX y su posterior declive, la industria minera ha sido el eje central de la vida en estas cuencas, moldeando no solo su paisaje físico, sino también su tejido social, su cultura, su economía y su identidad colectiva, hoy casi extinta.
La cuenca central asturiana, que comprende principalmente los concejos de Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Aller, se convirtió en el corazón de la revolución industrial en Asturias y en uno de los principales motores económicos de España durante gran parte de los siglos XIX y XX. Este proceso no solo generó empleo y riqueza, sino que también creó una sociedad basada en el trabajo duro, la solidaridad obrera y el arraigo cultural en torno a las minas de carbón que en sus entrañas se explotaban.
El inicio de la explotación carbonífera en la Cuenca Central Asturiana (CCCA) supuso una revolución para una región hasta entonces rural y de economía agraria. Con el auge de la Revolución Industrial y la creciente demanda de carbón como fuente energética, Asturias se posicionó como una pieza clave en el desarrollo industrial de España. Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de conflictos sociales, laborales y económicos que moldearon la historia de la región y la de sus trabajadores y familias.
LOS ORÍGENES: EL NACIMIENTO DE UNAINDUSTRIA
La historia del carbón en Asturias se remonta a tiempos inmemoriales. Los habitantes de la región conocían la existencia de estas “piedras negras” que ardían, y las utilizaban de manera esporádica para diversos fines. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó a considerar seriamente su explotación a gran escala.
Uno de los primeros registros oficiales del uso del carbón en Asturias data de 1592, cuando el concejo de Oviedo solicitó permiso para utilizar carbón de piedra en las fraguas de la ciudad debido a la escasez de madera. Este hecho ilustra cómo el carbón comenzó a ganar importancia como fuente de energía alternativa.
El verdadero impulso para el desarrollo de la minería del carbón en Asturias vino de la mano de los ilustrados del siglo XVIII. Entre ellos, destaca la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, quien en 1789 escribió su famoso “Informe sobre el beneficio del carbón de piedra y utilidad de su comercio”.
Jovellanos, nacido en Gijón en 1744, fue un político, escritor y pensador ilustrado que vio en el carbón asturiano una oportunidad para el desarrollo económico de la región. En su informe, argumentaba: “El carbón de piedra es un don que la naturaleza ha concedido a este Principado con suma liberalidad. […] Es un tesoro de riqueza y prosperidad que vale por muchos, y que puede suplir la falta de todos”.
Este informe sentó las bases intelectuales y políticas para el futuro desarrollo de la industria minera en la región. Jovellanos no solo destacó la abundancia y calidad del carbón asturiano, sino que también propuso medidas para mejorar su extracción y transporte, incluyendo la construcción de carreteras y la mejora de los puertos.
A pesar del entusiasmo de Jovellanos y otros ilustrados, el desarrollo a gran escala de la minería del carbón en Asturias tardó en llegar. Las primeras explotaciones sistemáticas comenzaron en la década de 1780, principalmente en la zona de Langreo. En 1792, se otorgó la primera concesión minera oficial a Juan Bautista González Valdés para explotar una mina en Carbayín, en el concejo de Siero. Sin embargo, estas primeras explotaciones eran de pequeña escala y se enfrentaban a numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta al transporte del carbón extraído.
No fue hasta 1785 cuando la Real Compañía Asturiana de Minas comenzó los primeros intentos de explotación industrial del carbón en las cuencas asturianas. Esta primera empresa, con la ayuda de técnicos y especialistas extranjeros, intentó aplicar tecnologías más avanzadas de extracción, pero el terreno montañoso y las condiciones adversas dificultaron los trabajos iniciales. A pesar de estos desafíos, la riqueza carbonífera de la región no pasó desapercibida y atrajo nuevas inversiones.
EL DESPEGUE: LA FIEBRE DEL CARBÓN
El verdadero punto de inflexión en la historia de la minería asturiana llegó con la fundación de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón en Bruselas en el año 1833. Esta empresa, creada por iniciativa del Rey Fernando VII, marcó el inicio de la explotación industrial a gran escala del carbón asturiano.
La Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón se estableció inicialmente en Arnao, en el concejo de Castrillón, donde explotaba tanto carbón como zinc. Su fundación coincidió con el inicio de la primera guerra carlista, lo que aumentó la demanda de carbón para la industria armamentística y naval.
El desarrollo de la minería asturiana estaba íntimamente ligado al problema del transporte. El terreno montañoso de Asturias dificultaba enormemente el traslado del carbón desde las minas hasta los puertos para su exportación.
La solución llegó con el ferrocarril. En 1852 se inició la construcción del ferrocarril de Langreo, que conectaba las minas de la cuenca del Nalón con el puerto de Gijón. Esta línea, inaugurada en 1856, fue una de las primeras de España y supuso una revolución para la industria minera asturiana. Un historiador asturiano describe así el impacto del ferrocarril: “El ferrocarril de Langreo no solo facilitó la salida del carbón, sino que también atrajo nuevas inversiones a la cuenca minera. Fue el catalizador que transformó la minería asturiana de una actividad artesanal a una verdadera industria moderna.”
Con la llegada del ferrocarril y el aumento de la demanda de carbón para la creciente industria española, la cuenca central asturiana experimentó un verdadero boom minero. Se abrieron numerosas minas y pozos, y la producción de carbón se multiplicó exponencialmente.
Algunas de las principales empresas mineras que surgieron en este período incluyen:
– Sociedad Hullera Española (1892)
– Carbones de La Nueva (1901)
– Hulleras del Turón (1890)
– Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera (1900)
Estas empresas no solo explotaban las minas, sino que también desarrollaron actividades metalúrgicas y siderúrgicas, creando un complejo industrial integrado en la región.
En el siglo XIX, Asturias se consolidó como el principal proveedor de carbón en España, favorecido por la construcción de infraestructuras como los primeros ferrocarriles mineros que conectaban las minas con los puertos de Gijón y Avilés. La llegada de inversores franceses, belgas y británicos, junto con la mejora de las técnicas de extracción, permitió el desarrollo de grandes explotaciones en la Cuenca Central, particularmente en los concejos de Langreo, Mieres y Aller.
Entre 1910 y 1960, el auge de la minería alcanzó su máximo esplendor. Para 1945, unos 50.000 mineros trabajaban en los distintos pozos de Asturias, lo que representa un récord histórico en el sector. En esos años, Asturias producía más de 10 millones de toneladas de carbón al año, representando un porcentaje
significativo de la producción energética del país. El carbón asturiano no solo alimentaba las fábricas y trenes de España, sino que también era exportado a otros países europeos, lo que reforzó la importancia de la región dentro del panorama industrial nacional.
CRONOLOGÍA DETALLADA DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES POZOS MINEROS
La apertura de pozos mineros verticales marcó un antes y un después en la minería asturiana de montaña, permitiendo una explotación más profunda y eficiente de los yacimientos anteriormente explotados mediante minería de montaña.
A continuación, se presenta una cronología más detallada de algunos de los pozos más emblemáticos de la cuenca central asturiana:
1. Pozo San Luis (Langreo) – 1928
– Uno de los primeros pozos industriales en Asturias.
– Profundidad máxima: 422 metros
– Cierre: 1969 (Se integra en HUNOSA)
– Nota: Uno de los primeros pozos modernos de la región. Arquitectura destacable. Se declara BIC en el año 2013.
2. Pozo Fondón (Sama de Langreo) – 1905
– Profundidad máxima: 483 metros
– Cierre: 1995
– Nota: Uno de los pozos más emblemáticos de Duro Felguera, protagonista de importantes movimientos sindicales. Actualmente sede de la Brigada Central de Salvamento Minero y el Archivo Histórico de Hunosa.
3. Pozo María Luisa (Langreo) – 1918. Funcionamiento en 1942
– Profundidad máxima: 517 metros
– Producción máxima: 400.000 toneladas/año
– Cierre: 2016
– Nota: Emblemático por el accidente minero de 1949, en el que murieron más de 17 mineros y fue la base para una canción arraigada en la cultura minera. Visitado por los Reyes de España, Juan Carlos y Sofia, y el presidente Adolfo Suarez.
4. Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) – 1917
– Profundidad máxima: 651 metros
– Producción máxima: 300.000 toneladas/año
– Cierre: 2014 (Se incorpora como auxiliar del pozo Mª Luisa)
– Nota: Actualmente reconvertido en museo y centro de formación minera. Única mina real de carbón visitable en España. Castillete estilo “Eiffel” roblonado, sin soldaduras.
5. Pozo Barredo (Mieres) – 1936
– Profundidad máxima: 355 metros
– Cierre: 1994
– Nota: Núcleo de la minería mierense y foco de la actividad y lucha sindical. Actualmente es sede del Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. Su agua es usada como fuente de energía geotérmica para abastecer el municipio de Mieres.
6. Pozo Candín (Langreo) – 1918. En funcionamiento 1943
– Profundidad máxima: 612 metros
– Cierre: 2013
– Nota: Conocido por sus innovaciones tecnológicas en su época. Ha sido escenario de varios rodajes como “A golpe de tacón” o “La Zona”.
7. Pozo Samuño (Langreo) – 1925
– Profundidad máxima: 414 metros- Cierre: 2001
– Nota: Su castillete es hoy un símbolo del patrimonio industrial de Langreo. Característica casa de aseos circular. Forma parte del Ecomuseo minero del valle de Samuño.
8. Pozo Carrio (Laviana) – 1943
– Profundidad máxima: 628 metros (con subplantas)
– Cierre: 2018
– Notas: Fue uno de los últimos pozos en cerrar en el Alto Nalón. Se prevé recuperar su suelo para la implantación de empresas en el sector agroalimentario.
9. Pozo Entrego (San Martín del Rey Aurelio)
– 1905
– Profundidad máxima: 446 metros
– Cierre: 1993
– Notas: Primer pozo de profundización vertical de la CCCA tras las anteriores minas de montaña. Hoy alberga un centro de nanotecnología y supercomputación.
10. Pozo San José (Turón, Mieres) – 1957
– Profundidad máxima: 504 metros
– Cierre: 1994
– Notas: Formaba parte del importante complejo minero de Turón. Hoy rehabilitado y restaurado como importante patrimonio industrial de la CCA.
11. Pozo Cerezal (Valle de Santa Barbara, Sotrondio) – 1942
– Profundidad máxima: 305 metros
– Cierre: 1988
– Notas: marcó un hito por ser el primer castillere roblonado, colocando a Duro Felguera al a vanguardia de la tecnología en construcciones metálicas. Tras su cierre, pasó a ser pozo de salida de emergencia del pozo Carrio. Dispone de un socavón rehabilitado por antiguos mineros en su primera plaza, que accede al pozo y donde hoy alberga una virgen Santa Barbara que sale en procesión todos los 4 de diciembre.
12. Pozo San Mamés (San Mamés, Sotrondio)
– 1940
– Profundidad máxima: 305 metros
– Cierre: 1992
– Notas: castillete roblonado al igual que Cerezal. Su carbón era llevado a un cargadero anexo. Para ello necesitó de la realización de un túnel, hecho por presos políticos de la Colonia de Rendición de Penas, donde redimían sus desviaciones políticas. Esta breve cronología ilustra no solo la evolución de la minería en la región, sino también cómo los pozos, una vez cerrados, han sido en muchos casos reconvertidos para nuevos usos, preservando así parte del patrimonio industrial de Asturias.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
La minería transformó por completo la estructura demográfica de la cuenca central asturiana. Los pueblos rurales se convirtieron en centros industriales bulliciosos, atrayendo a miles de trabajadores de otras partes de Asturias y de España.
Entre 1930 y 1970, la población de los concejos mineros se multiplicó. Así por ejemplo en estos tres ejemplos, el crecimiento fue exponencial:
– Mieres: de 18.000 a 71.000 habitantes
– Langreo: de 19.000 a 67.000 habitantes
– San Martín del Rey Aurelio: de 9.000 a 28.000 habitantes
Este crecimiento demográfico fue acompañado de una profunda transformación urbanística.
Surgieron nuevos barrios obreros, a menudo construidos por las propias empresas mineras para alojar a sus trabajadores. Las llamadas “Colominas”, de
arquitectura idéntica en todas las ciudades de las cuencas.
Así, los poblados mineros se convirtieron en un elemento característico del paisaje de la cuenca central asturiana. Estos barrios, construidos por las empresas mineras, eran verdaderas comunidades autosuficientes con sus propias escuelas, economatos, centros de salud e incluso iglesias.
Algunos ejemplos notables de poblados mineros incluyen:
– Bustiello (Mieres): Construido por la empresa Hullera Española entre 1890 y 1925, es considerado uno de los mejores ejemplos de ,paternalismo industrial en España.
– La Juécara (Riosa): Construido en los años 20 por la Sociedad Hullera Española.
– Repipe (Aller): Desarrollado por la Sociedad Hullera Española en los años 40. Estos poblados reflejaban las jerarquías de la industria minera, con diferentes tipos de viviendas para obreros, capataces e ingenieros. A pesar de las duras condiciones de vida y trabajo, estos poblados proporcionaban a los mineros y sus familias un nivel de servicios y comodidades que era inusual para la época.
La economía de la cuenca central asturiana se volvió casi totalmente dependiente de la minería. Surgieron industrias auxiliares ,y servicios para atender las necesidades de las minas y de la creciente población. El comercio floreció y las ciudades de la cuenca experimentaron un auge sin precedentes.
Sin embargo, esta dependencia de una sola industria también hacía a la región vulnerable a las fluctuaciones del mercado del carbón y a las crisis económicas. Esta vulnerabilidad se haría evidente décadas más tarde, cuando comenzó el declive de la industria minera.
EL DECLIVE DE LA MINERÍA
La crisis del carbón comenzó en las décadas de 1970 y 1980, cuando el petróleo y otras fuentes de energía comenzaron a reemplazar al carbón en la matriz energética nacional. La pérdida de competitividad del carbón asturiano, sumada a los altos costos de producción, llevó a una progresiva disminución de la actividad en nuestras minas. Entre 1985 y 1995, el Instituto Nacional de Industria (INI) impulsó una política de reconversión industrial que significó el cierre
masivo de pozos mineros, bajo el amparo de la empresa publica HUNOSA, creada en 1967.
El Pozo María Luisa, uno de los símbolos de la lucha minera, cerró en 2016 (labor que me fue encomendada como jefe de Área por aquel entonces), marcando el fin de una era. Miles de trabajadores quedaron desempleados y las cuencas mineras entraron en un proceso de declive demográfico y económico que aún hoy perdura. De los 50.000 mineros que trabajaban en los pozos en los años 50, a finales del siglo XX apenas quedaban 10.000, y a la fecha de la redacción de esta breve historia, solamente queda en actividad el Pozo Nicolasa en toda España (plantilla 248 trabajadores), cuyo cierre esta previsto para diciembre de 2024.
SINDICALISMO Y LA LUCHA OBRERA
La historia del sindicalismo en Asturias está profundamente vinculada a la minería. Las huelgas de 1934, que culminaron en la Revolución de Octubre, son un hito histórico en la región y de referencia nacional, en la que los mineros se enfrentaron al gobierno central en busca de mejores condiciones. Aunque la rebelión fue duramente reprimida, el espíritu de lucha perduró durante el franquismo, cuando las huelgas mineras de 1962 (la “huelgona”) lograron importantes mejoras salariales y sociales.
La lucha por mejorar las condiciones de vida fue una constante en la historia de la minería asturiana. Los mineros fueron pioneros en la organización sindical en España, formando sociedades de resistencia ya a finales del siglo XIX. En 1910, se fundó el sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA), que se convertiría en la base de uno de los movimientos sindicales más poderosos del país. Las huelgas mineras, como la de 1912 o la de 1934, donde los mineros
asturianos desempeñaron un papel clave, son hitos en la historia del movimiento obrero español.
El papel de los sindicatos fue fundamental en la organización de las protestas y la defensa de los derechos de los trabajadores.
El hoy SOMA-FITAG-UGT, liderado por figuras como José Ángel Fernández Villa, fue clave en la negociación de planes de reconversión industrial y en la búsqueda de alternativas para las cuencas mineras. Seguramente sin esta unión, lucha y sacrificio derivado de la fuerza sindical, hoy las cuencas mineras serian otra cosa bien distinta, con un presente devastador.
EL FUTURO DE LAS CUENCAS MINERAS
El declive de la minería del carbón ha dejado un vacío económico en las cuencas mineras asturianas que aún no ha sido superado. Las políticas de reconversión industrial y los recientes fondos europeos destinados a la regeneración de estas áreas no han logrado reemplazar los miles de empleos que se perdieron con el cierre de las minas y centrales térmicas. Sin embargo, hay leves indicios de que el futuro podría estar en la diversificación económica y el desarrollo de
energías renovables, el sector forestal o la agroalimentación.
Asturias cuenta con un importante potencial en el desarrollo de energías limpias, como la eólica, hidráulica, geotérmica o solar, que podrían convertirse en nuevas fuentes de empleo para las cuencas. Además, la apuesta por el turismo industrial, con iniciativas como el Museo de la Minería en El Entrego, el
Ecomuseo Minero de Samuño o el Pozo Sotón, está permitiendo que la historia y el patrimonio minero se conviertan en una fuente de ingresos y de conservación de la memoria y la cultura minera.
OPINIÓN
La minería del carbón en la cuenca central asturiana ha sido un pilar fundamental en la historia industrial y social de España. Aunque el cierre de los pozos ha significado una dura prueba para las comunidades locales, el legado minero sigue vivo en la cultura y en la identidad de los asturianos.
El futuro de las cuencas mineras depende ahora de la capacidad de adaptarse a nuevas realidades económicas, de seguir preservando la memoria de una de las etapas más importantes de la historia asturiana y de la pericia de nuestros dirigentes políticos.
Solamente queda trabajar duro para hacer que esto sea posible, sin olvidar el duro trabajo de los que dieron la vida por un futuro prospero para nuestras cuencas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Aguirre, J. (1997). Historia de la Minería en Asturias. Ediciones Nobel.
2. García, P. (2010). El Carbón en Asturias: Industria y Sociedad. Trea.
3. Sánchez, J. (2014). Mineros y Sindicatos en la Revolución Asturiana de 1934. Akal.
4. Martínez, F. (1984). Memorias de un Minero: Luchas y Resistencia en las Cuencas Asturianas. La Nueva España.
5. Álvarez, E. (2008). El Declive de la Minería en Asturias: Impacto Social y Económico. Universidad de Oviedo.

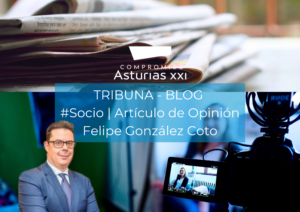 Felipe González Coto
Felipe González Coto